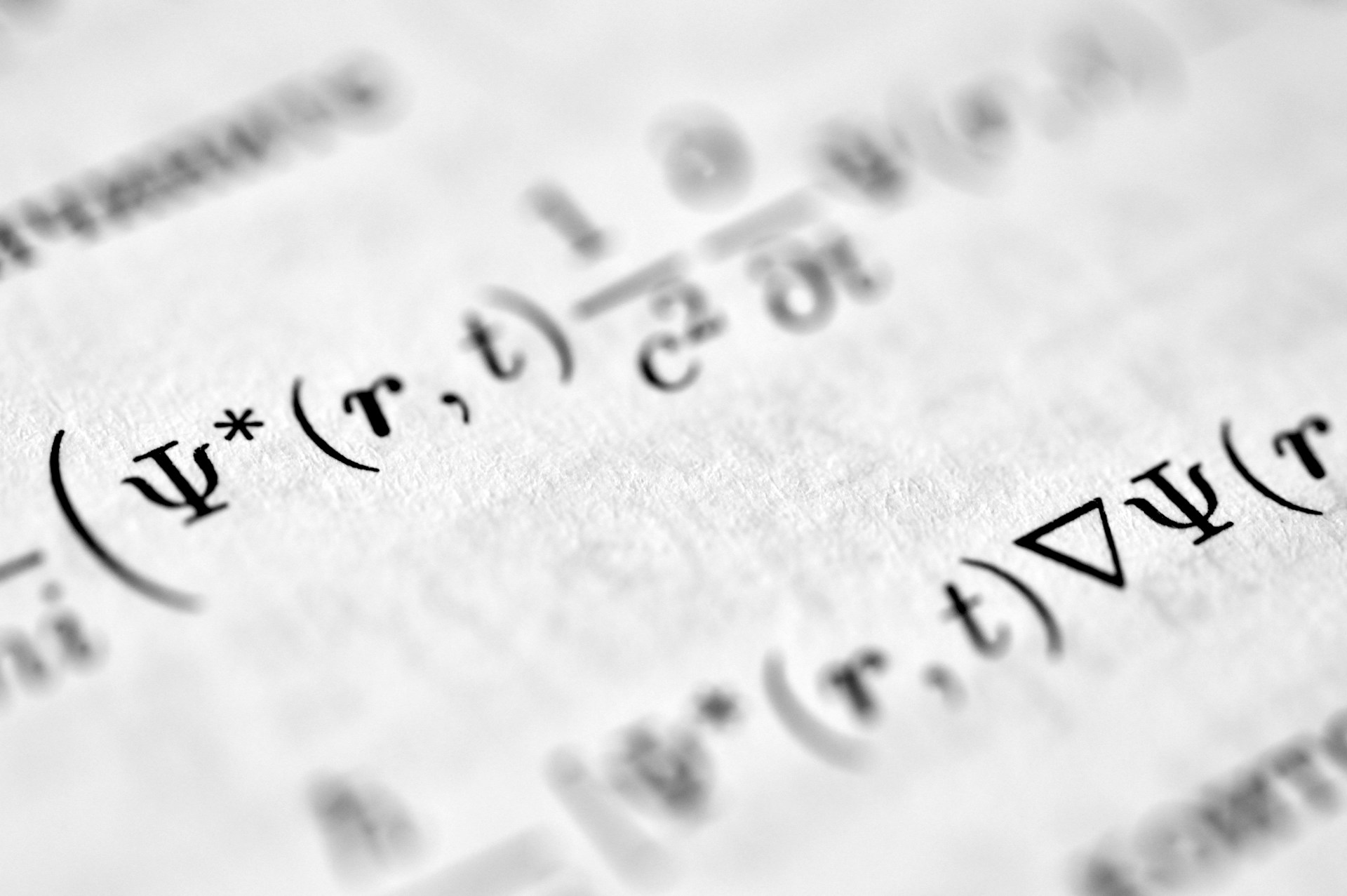La matemática es una herramienta que usamos todos los días, a veces sin siquiera darnos cuenta. El concepto más común es, probablemente, el porcentaje. Pero mientras nosotros usamos esa matemática para cosas cotidianas, en el mundo académico, las computadoras están llevando el razonamiento a un nivel completamente nuevo, resolviendo problemas que los humanos solos no pueden.
Los porcentajes: una herramienta de todos los días
El porcentaje es, en esencia, un símbolo que representa una cantidad como una fracción de 100 partes iguales. Su origen viene del latín percentum, que significa “conjunto de una centésima parte”. O sea, cuando hablamos de un valor, siempre está referido a un total que es el 100.
El uso de este valor es súper concreto, lo vemos en la vida cotidiana y en temas administrativos o económicos. Por ejemplo, si un local tiene una capacidad límite de 246 personas, ese es su 100 por ciento. Si, como pasó en la pandemia, tuvieran que restringir el aforo al 75 por ciento, necesitaríamos saber cuánta gente puede entrar.
¿Cómo se saca el cálculo?
Para despejar esa incógnita se usa una regla de tres simple. El porcentaje que querés saber se multiplica por el total y, después, se divide por cien. En el caso del ejemplo: (75 x 246) / 100 = 184.5. O sea, el 75 por ciento de 246 es 184.5.
Otro caso práctico: los descuentos. Imaginemos que vas a un comercio y ves algo que sale 370 pesos. Si tenés un descuento del 25 por ciento, querés saber cuánta plata te vas a ahorrar. La cuenta es la misma: (25 x 370) / 100 = 92,5 pesos. También podés hacerlo al revés, (370/100) x 25, y te va a dar lo mismo.
A veces, en cambio, querés saber qué porcentaje representa una cantidad dentro de un total. Supongamos que en un país de 1 millón de habitantes hay 230 mil bilingües, y en otro de 3,5 millones hay 600 mil. Para saber el peso relativo, dividís la parte por el total y multiplicás por 100. En el país A, (230.000 / 1.000.000) * 100 da 23 por ciento. En el país B, (600.000 / 3.500.000) * 100 da 17.14 por ciento. Aunque el país B tiene más bilingües, la proporción es menor.
Más allá de la calculadora y el Excel
Para estos cálculos, usamos la calculadora de la compu o el celular. Si estás en Excel, es más fácil todavía: ponés un número en una celda, el porcentaje en otra (con formato de porcentaje), y en la tercera multiplicás las dos.
Pero estas son las cuentas simples. La matemática también incluye problemas increíblemente difíciles, enigmas que han estado sin solución por 90 años o más. Y acá es donde entra en juego un tipo de inteligencia artificial completamente diferente a la que estamos acostumbrados.
SAT: la IA que ‘resuelve rompecabezas’
Marijn Heule, investigador de la Universidad Carnegie Mellon, ha ayudado a resolver varios de estos enigmas, como la “conjetura de Keller” o el “Número de Schur 5”. Para hacerlo, usó una herramienta computacional llamada “satisfiabilidad”, o SAT.
El SAT no es como las IA que generan conversación. Pertenece a lo que se conoce como “buena vieja IA” (GOFAI, por sus siglas en inglés), una IA simbólica que usa reglas fijas y lógica pura, no redes neuronales que aprenden solas. El concepto del SAT es básico: se basa en afirmaciones que solo pueden ser verdaderas o falsas (uno o cero).
Heule lo describe como un tablero de sudoku gigante. En cada celda solo podés poner un uno o un cero, y tenés reglas (restricciones) sobre cuántos puede haber en cada fila o columna. ¿Podés llenar el tablero cumpliendo todas las reglas? Eso es lo que busca un “SAT solver” (un solucionador de SAT).
Una lógica distinta a la humana
Lo que hacen estas herramientas es diferente a la computación normal. Un programa común toma datos y ejecuta operaciones para dar un resultado. El SAT no “calcula” con los ceros y unos; lo que hace es buscar una combinación que satisfaga todas las restricciones.
Es más parecido a resolver un rompecabezas: explora posibilidades, descarta áreas enormes usando razonamiento lógico y sigue hasta que encuentra una solución o concluye que no existe. Heule, de hecho, admite que su talento no está tanto en la matemática pura, sino en pensar cómo traducir un problema gigante a este formato de puzzle que el SAT pueda atacar.
El objetivo de Heule es ver a la IA resolver el primer problema que los humanos no puedan resolver. Y el SAT ya ha demostrado que puede resolver problemas para los cuales no existe una prueba hecha por humanos. “Esa es la pregunta que sigo haciendo”, dice Heule, “¿cómo se automatiza el razonamiento? ¿Se puede hacer como lo hacen los humanos, o tiene que ser algo completamente diferente? Mi conclusión, hasta ahora, es la segunda opción”.
El futuro: IA generativa y razonamiento
Ahora, Heule cree que el próximo paso es combinar lo mejor de los dos mundos. Las herramientas SAT son poderosas, pero necesitan que un experto como él “traduzca” el problema al formato correcto. Acá es donde entran los modelos de lenguaje grandes (LLM), la IA generativa que sí puede “entender” el lenguaje humano.
La idea es usar los LLM para ayudar a codificar los problemas matemáticos en un formato que los SAT solvers puedan entender y luego usar la potencia lógica pura del SAT para encontrar la prueba. Si funciona, podríamos estar al borde de una nueva era en el descubrimiento matemático.